
Watch
Erradicar las raíces del racismo dentro de mí
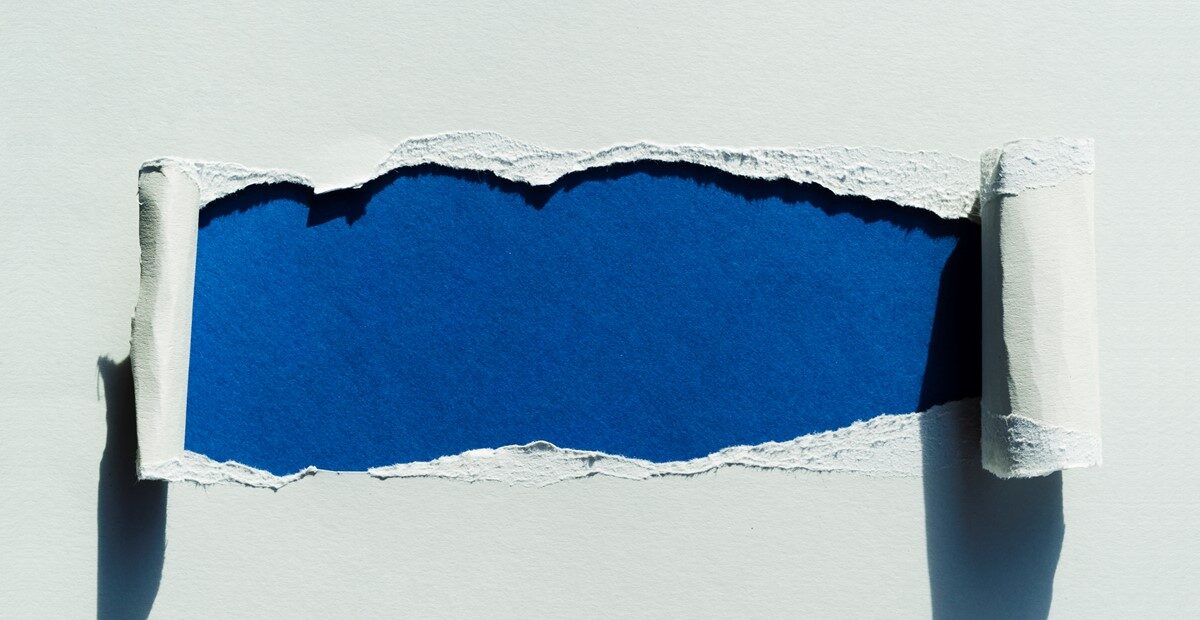
Proponemos la historia escrita en primera persona por Nancy O’Donnell, una psicóloga estadounidense que vive en Loppiano (Florencia), ciudadela internacional de los Focolares en Italia. Estimulada por la ola de protestas que siguió a la muerte de George Floyd el 25 de mayo, Nancy, en lo que cuenta recuerda los años de la lucha por los derechos civiles en su país, su deseo de justicia y el compromiso para erradicar las raíces del racismo.
Ha sido una experiencia emocionante escribir esta historia después de muchos años. A veces, mirando hacia atrás, me pregunto cómo habría sido diferente la realidad si hubiéramos permitido a figuras como Martin Luther King y Bob Kennedy realizaran sus sueños. Y junto a aquellos nombres resurge en la mente una imagen, parece la escena de una película, pero no lo es.
Marzo 1965. Una Chica de dieciocho años, apenas cumplidos, en su segundo semestre de universidad, recostada en la cama de su dormitorio, está estudiando para un examen. Una querida amiga abre la puesta de su habitación y exclama: “!Vamos a Alabama!, participaremos en una marcha, ¡ven con nosotros! ¡Sólo tienes que pedir permiso a tus padres!” Quizá sin pensarlo, salta de su cama, sale corriendo por corredor hasta el teléfono y llama a su casa (nada de celulares en el ’65). “!Gracias a Dios, alguien en nuestra familia ha decidido hacer algo!” es el único comentario de su padre.
Aquella chica universitaria no sabía cuánto aquellas palabras de su padre, habrían cambiado su vida.
Yo era esa chica universitaria.

Junto a otros jóvenes de nuestra pequeña comunidad de la universidad católica de Pittsburgh y un grupo de estudiantes de universidades cercanas, tomamos un autobús con destino a Montgomery, Alabama. Solo podíamos llevar una mochila con algunos objetos personales, pero ¡no nos importaba! Todos creíamos en la misma causa y teníamos una enorme carga de energía.
Para los amantes de la historia, escribo un poco el contexto en el que me encontraba. Estamos en medio del movimiento por los derechos civiles de los años ’60. Una marcha de protesta, organizada en Selma, Montgomery, había sido brutalmente detenida por la policía. Aquella jornada tomó el nombre de “Bloody Sunday” (Domingo Sangriento). Entre los manifestantes estaba un pastor de Boston, el reverendo James Reeb, ministro de la Iglesia Unitaria Universalista, padre de cuatro hijos, activo en el Movimiento de los Derechos Civiles. Dos días después de aquella marcha, el reverendo fue asesinado a sangre fría en las calles de Selma. Esta fue la “gota” que hizo desbordar el vaso e indujo a que este grupo de estudiantes universitarios, ingenuos y entusiastas, recorrieran casi 1.500 kilómetros con el único objetivo de marchar para obtener justicia para el reverendo Reeb.
Regreso al autobús con destino Alabama. Durante el viaje entonamos canciones de protesta, hablamos, dormimos y reflexionamos sobre lo que nos esperaba. En algún momento, debe haber sido después del amanecer, un joven se levantó y fue hacia el micrófono. Vestía la típica camiseta SNCC (Comité de Coordinación de Estudiantes no Violentos), de la que también yo era miembro. Comenzó a instruirnos sobre cómo defendernos en varios escenarios posibles: policía a caballo, escuadrones de policías con bolillo, gases lacrimógenos, etc. Recuerdo que el terror y el sentimiento de incertidumbre crecían dentro de mí mientras él hablaba, pero tuve cuidado de no dejar reflejar en el rostro estos sentimientos: me esforcé tratando de demostrar una actitud valiente como la que tenían todos los que tenía a mi alrededor. Me quedó gravado especialmente uno de los consejos: no separarme de la multitud. Si te aíslan, la derrota está asegurada. Esta es su táctica.
Al atardecer llegamos a Montgomery. Tuvimos un momento en el que alguien me aconsejó que me pusiera la camiseta al revés. El problema era que tenía escrito el nombre de mi universidad: “Mt. Mercy College”. “La peor cosa para ir a una marcha por los negros era ser una chica blanca y ser católica”. Otra lección de vida me llegó directamente de frente.
Marzo en Alabama es cálido y el día siguiente, el sol brillaba. No tengo idea de cuántos éramos, pero seguramente no éramos miles. Recuerdo haber cantado mucho estando de gancho con los que tenía cerca de mí, mientras miraba a las personas que nos observaban sin palabras y me preguntaba qué estaba sucediendo.
Tal vez estaba muy tomada por mis reflexiones, pero en un cierto momento me di cuenta que estaba muy cerca de los últimos manifestantes y ya no estaba agarrada del brazo de los demás. La marcha se detuvo delante del Capitolio del Estado y los cantos se silenciaron. Por algunos momentos hubo silencio. Me di vuelta y vi una fila de policías a caballo listos con sus garrotes. Había escuadrones parecidos en los dos lados de la calle. Improvisamente, todos se dirigieron hacia nosotros. Estalló el pánico, todos gritaban. Comencé a correr, perdí un zapato y me encontré sola, completamente separada del grupo. Un oficial de policía estaba precisamente detrás de mí y balanceaba su bolillo amenazadoramente. Me agaché tratando de proteger la cabeza, en espera que descargara el golpe. Pero en aquel momento alguien me agarró del brazo y me llevó en medio de la multitud que se estaba retirando. Alcancé a darme cuenta del golpe que venía destinado a mi cabeza en el que el palo pasó como el viento entre mis cabellos. Una vez, ya “al seguro” rodeada de los demás manifestantes, miré hacia atrás. Aquel agente de policía me estaba siguiendo muy de cerca. Cuando nuestras miradas se cruzaron, en sus ojos vi solo odio. Tuve la impresión que no me mirara como a una persona, sino más bien como lo que representaba: el fin del mundo, así como él lo conocía, un desafío a todo lo que había conocido y aprendido desde su infancia. Continué a caminar, sintiendo la respiración del caballo en mi cuello. Aquella mirada quedó grabada con letras de fuego en mi alma.
En Alabama de los años ’60, en plena segregación racial, alcanzábamos la “seguridad” sólo llegando al barrio negro de la ciudad, donde nos recibieron con abrazos y aplausos.
Al anochecer, recibimos la noticia que estaba llegando el reverendo Martin Luther King y todos nos ubicamos a lo largo de la calle por donde pasaba su automóvil. Esta vez estaba en primera fila, cuando su auto se detuvo precisamente delante de mí, lo alcancé a través de la ventanilla abierta y le apreté la mano. Me miró y me dijo: “Gracias por venir”. Nunca olvidaré sus ojos. Transmitían amor y bondad, exactamente lo opuesto de lo que había experimentado antes. Aquella mirada ocupó un lugar en mi memoria, junto a la anterior y, en las semanas y meses siguientes, las dos imágenes representaron la pregunta fundamental de mi vida en aquel momento: ¿Quién habría vencido? ¿el amor o el odio? ¿la bondad o el mal?
Regresé a mi vida universitaria, pero algo en mí había cambiado para siempre. Cuando King y luego Bob Kennedy fueron asesinados en 1968, las esperanzas de mi generación de un cambio, se desmoronaron. Me acababa de graduar y estaba yendo a la escuela de especialización a Nueva York, prácticamente convencida que el mal había vencido. Una sensación de desesperación me invadió y me convencí que simplemente habríamos tenido que hacer volar todo el mundo y comenzar de nuevo.
Lo que me salvó, en medio de estas desastrosas reflexiones, fue un encuentro que tuve un año después de los acontecimientos de Alabama. Había personas, seguidoras de Chiara Lubich, profundamente convencidas y efectivamente convincentes, que Dios, que es Amor, es la fuerza más potente del mundo. Me sentí muy atraída por sus ideas y por su estilo de vida. Se necesitaron algunos años, pero en 1969, decidí enganchar mi vagón a la estrella de Chiara y seguir aquel método suyo, el amor, que creía suficientemente potente para realizar un cambio positivo, tanto en el mundo fragmentado, como en mí.
Me fui por dos años a hacer una experiencia en Loppiano, una de las ciudadelas internacionales del Movimiento de los Focolares. Aquí encontré jóvenes de todo el mundo. Cuando llegaron cuatro mujeres jóvenes de Camerún, las tomé bajo mi cuidado. Había aprendido algunas palabras en italiano y por tanto podía darles una mano con las traducciones. Una noche teníamos la tarea de lavar los platos con un lavavajillas industrial. Mientras les explicaba cómo usar esta máquina, advertí dentro de mí una actitud que no quería creer que fuera mía: me sentía como un colonizador, que enseñaba algo a un pueblo inferior. Me sentí mal, también físicamente y tuve que irme para tratar de elaborar lo que creía que Dios estaba tratando de decirme. Necesitaba ir más a fondo si quería erradicar las raíces del racismo en mí.
Otro momento crucial, fue años después, cuando trabajaba como psicóloga en una clínica en el Estado de New York. Un colega afroamericano y yo tuvimos una conversación sobre el uso de la palabra “negro”. Me di cuenta que casi todos los usos del color negro indicaban algo negativo o peligroso. También me acordé de los viejos westerns en los que el “malo” vestía siempre de negro y cabalgaba en un caballo negro. Así, tantos mensajes subliminales han nutrido la distancia y el miedo entre blancos y negros. Decidí no usar nunca más esas expresiones y traté de ser fiel a esta elección a lo largo de los años.
El último despertar brusco fue en el 2018. Comenzó algunos años antes, cuando enseñaba psicología en la universidad. Era otoño. Entré en el departamento para el primer día de clase y vi, en una oficina, una profesora nueva, que suponía que fuera afroamericana. Fui a su escritorio, la abracé y le dije: “¡Finalmente una mujer de color en nuestra facultad! ¡Seremos grandes amigas! Mucho más tarde, descubrí que a pesar de su actitud externa, de cortés respuesta a mi saludo, dentro de ella decía: “¡Eso no sucederá nunca!” Un día le dije que me gustaría que fuera a dar una charla en mi curso de psicología, sobre la experiencia de las mujeres de color. Ahí también descubrí que sus orígenes eran jamaicanos y no africanos: eh aquí otra lección sobre cómo no hacer hipótesis sin fundamento. Realmente nos hemos hecho grandes amigas e incluso después de mudarme a Italia, logramos mantenernos en contacto. Hace poco presentamos una ponencia en conjunto, en una conferencia en Lublin, Polonia, sobre cómo convertirnos en personas de diálogo. Fue ahí que nos divertimos muchísimo recordando nuestro primer encuentro. Mientras hablábamos tuve una nueva comprensión: si la situación hubiera sido al contrario, ella no se habría sentido libre de entrar a mi oficina y abrazarme. Ella misma me lo confirmó. En realidad, mi libertad de hacerlo estaba radicada en el “privilegio blanco”. Había actuado con la certeza que ella me habría acogido y abría apreciado mi gesto. Estoy profundamente agradecida a esta mujer extraordinaria, que me ayudó a conocerme más a mí misma y a encontrar otro nivel del prejuicio que necesitaba descubrir y enfrentar.


Hoy, viviendo aún en Italia, con tristeza y miedo, sigo las noticias de Estados Unidos. Teniendo dos bisnietos de raza mixta, los acontecimientos han golpeado de cerca mi familia. Sin duda he envejecido con respecto a 1965, pero mi pasión por la justicia social ha crecido con los años. Estoy firmemente convencida que cada uno de nosotros está llamado a ser agente de cambio de todas las formas posibles. Por eso escribí este artículo. Espero que mis palabras puedan actuar de catalizador y estimular a alguien a pensar profundamente y a actuar de consecuencia.
Nancy O’Donnell
Fuente: Loppiano.it
Imagen: Foto Freepik – www.freepik.es






